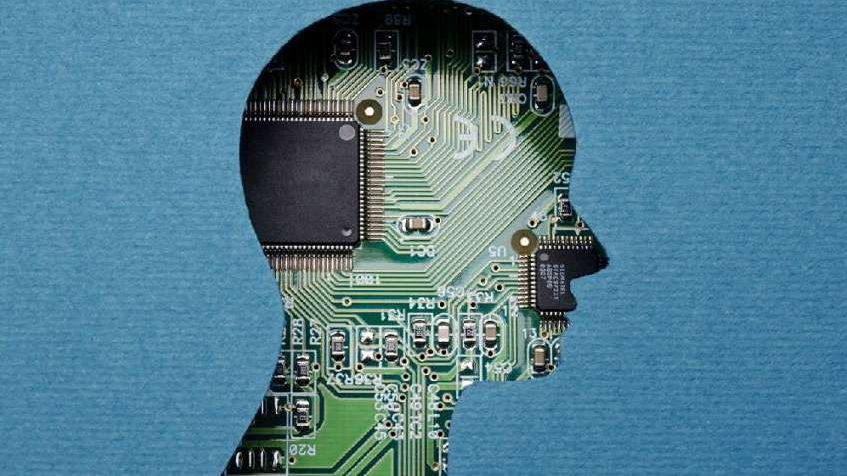
Hablar de Economía del Conocimiento o de Ciudad del Conocimiento pasa por alto las que parecen cuestiones muy estratégicas de la vida social como lo es la creación de un nuevo equilibrio entre las investigaciones científicas y las artes humanísticas. Horacio González escribe este artículo para adentrarnos en un debate de gran interés, donde el próximo gobierno argentino deberá decir su palabra sobre estos temas, como forma cautelosa y crítica de afrontar los tiempos que vienen.
Por Horacio González*
(para La Tecl@ Eñe)
I
Desde hace varias décadas se percibe un cambio en la antiquísima noción de conocimiento, la vieja gnosis de los latinos y también de los griegos. Imposible pensar o escribir nada sin su auxilio y lo prueba nuestro primer párrafo, la palabra noción es también otro modo de aludir al conocimiento, en su misma raíz en la lengua. De estas palabras que conocieron -valga la reiteración-, los pueblos más antiguos, provienen también términos como noción, notar, noble o ignorante. Un vocablo, en su fondo último, es todos los vocablos. Pero ahora veamos la expresión “economía del conocimiento”. Hay incluso una ley nacional con ese nombre; se promueve la ciencia a la luz de las tecnologías digitales. Expresiones con valor similar a esta tienen ya varias décadas y pueden resumirse en dos, que se usan de forma indistinta, “sociedad del conocimiento” o “sociedad de la información”. Un capítulo posterior nos da “economía del conocimiento”. ¿Esto quiere decir que son los costos y financiamientos de un tipo especial de acción de conocimiento? Por ejemplo, el de promoción de la ciencia -que no es imposible ligar a arte o a técnica vía el griego tekné, y obviamente ligada a la carrera del vocablo gnosis- y de sostenerla con financiamientos adecuados, sobre todo por parte del Estado.
No obstante, la expresión economía del conocimiento, heredera de la “sociedad del conocimiento”, es habitual escucharla en las jergas de los ejecutivos de multinacionales de la informática, esa enorme experiencia de traslado de signos en grandes mazos de datos que en infinitas combinatorias se convierten en algoritmos y en una fusión de textos e imágenes, donde cada término es intercambiable, un “transistor” convierte la voz en un conjunto de datos, un texto en íconos o símbolos lógico-matemáticos. La imagen acepta convertirse en códigos numéricos o en píxeles, buscando unidades mínimas de carácter matemático a partir de las cuales respetar el color u otras sustancias que en una fase anterior del mundo representacional se obtenían con recursos analógicos. La representación analógica no pretende llamar realidad a lo que representa, no necesita reconocer el problema de cómo se desestabiliza la relación entre lo representado y la representación. Así se conocieron las grandes reflexiones sobre la mímesis y sobre la teoría del lenguaje en tanto signos significantes.
II
En muchos libros y sitios de Internet puede leerse la historia de Silicón Valley como órgano territorial desértico donde se instalan fábricas que emiten un nuevo conocimiento, basado en invenciones como el transistor, que daría forma a una nueva ciudad, una Tecnópolis, donde las tecnologías de la conversión de un tipo de signo en otro meta-signo basado en fórmulas binarias y combinatorias, acuden al modo de la identidad en la diferencia, la primera como “soporte” y la segunda como “contenido”. Nos es imposible, claro, definir en tan pocas e improvisadas líneas, el carácter y las proyecciones de estos importantísimos movimientos de la referencialidad de lo real, que hace temblar los cimientos milenarios que sostuvieron las convenciones sobre el significado de la verdad, las creencias y los modos discursivos. Pero interesa considerar, en primer lugar, cómo el mundo aparentemente autónomo de la política se sintió obligado a seguir estos desplazamientos con una actitud de admiración y de cautelosa incorporación.
Este seguimiento entusiasta de los grandes tópicos científicos se hizo sin resistencia, aunque variaron los modos de adaptación ante el avance arrollador con el cual, y ante el cual, se readecuaban desde las finanzas hasta la vida diaria, desde el arte a la enseñanza universitaria, desde las diversas poéticas literarias hasta la escolaridad básica. Recuerdo un ejemplo muy lejano y al parecer insignificante, pero algo dice: en uno de sus mensajes desde Madrid, a fines de los años sesenta, el exilado general Perón decía con gracia la palabra “transistor”, con el gracejo de indicar que él estaba atento a los lenguajes artificiales que fabrica la tecnología aplicada del capitalismo, y sabe usarla como político, entre la ironía y el asentimiento. Le era un lenguaje extraño, pero necesitaba incorporarlo.
El peronismo se caracterizaba por la idea de “la estrella del conductor”, “el saber conquistar” a los pueblos con el plan estatal, económico y tecnológico. Las investigaciones sobre el transistor, que comienzan en Estados Unidos y Alemania en la década del 30, ya están maduras hacia fines de los sesenta. Las personas iban a las canchas de futbol con susurrados “transistores”, y miraban el partido al mismo tiempo que escuchaban el partido con la radio en la oreja. Eso mutó la forma de ver el fútbol por parte de las muchedumbres urbanas. A Perón no se le pasaba por alto este fenómeno, el peronismo había nacido basado en los poderes de la radio (además de los que ya conocemos) y pronunció la palabra transistor para decir, quizás, que peronismo y tecnología no eran sinónimos, pero había significativos paralelismos, que entenderá muy bien todo el que recuerde la gran frase “socialismo más electricidad”. En ambos casos, la tecnología se incorpora como acompañante exógena al núcleo esencial de las ideas sociales, pues tiene exterioridad respecto del ser político.
Nos parece posible afirmar que lo que llamamos tecnología nunca deja de intentar la sustracción de lo político y atraerlo enteramente hacia sí. Esto no siempre se nota: los grupos de científicos y técnicos que se agrupan en torno a ciertos ideales políticos piensan específicamente en cuestiones, sea de financiación estatal o privada, o sea en asuntos éticos respecto a si los rumbos de la invención científica sirven para trazar formas liberadas de vida o para impedirlas. Pero es inevitable que de la realidad del poder que genera la institución científica se desprenden también ideas concluyentes sobre la política. Si muchos científicos revestidos de la ética del beneficio a la humanidad y las pasiones democráticas, piensan en que la política es una institución diferente a las de la ciencia (aunque ésta no sea neutral), otros a veces sin percibirlo hacen desprender de sus ideogramas y lenguajes científicos una teoría del Estado y de la Vida.
III
Es que, entre las ciencias de mayor estatuto, renombre y realizaciones universales, están las ciencias físicas, biológicas o matemáticas, de donde salen las biotecnologías, los experimentos con nanopartículas e inteligencia artificial o los microcontroladores de memoria, que están en los múltiples desplazamientos de las industrias farmacéuticas, de fertilizantes o electrónicas. Estos horizontes científicos y tecnológicos que caracterizan la segunda mitad del siglo XX, en algunos casos basados en conocimientos que la humanidad ancestral ya poseía como, por ejemplo, el tratamiento de la cerámica, suelen reagruparse ahora en conceptos como “sociedad del conocimiento” o “economía del conocimiento”. Son conceptos dudosos, visiones que tienen sobre sí mismas las industrias de software, de imaginerías en principio utópicas, pero luego partes de una teoría del control de los impulsos vitales, que inspiran a las redes, a los almacenamientos de memorias, a los cálculos de lógica matemática en términos de bits o cualquier otra medida que se enclava en el exacto lugar en que el proceso de conocimiento se reduce a la economía, y ésta ya no es keynesiana o marxista, o lo que sea, sino un acto de clasificación de micropartículas, sea la voz, los gustos, los deseos humanos, todo establecido por las pulsaciones sobre pantallas táctiles. Todo sujeto social en ese sentido es un data-entry.
Todo ello paralelo a los movimientos en la lingüística, hasta llegar a lo que contemporáneamente tiene el deconstruccionismo como protagonista de una perspectiva de lectura que interfiere en el sustento aparentemente liso y homogéneo del lenguaje. En todos los tiempos se consideró que las ciencias físico matemáticas y la teoría del arte, incluyendo sus efectos (u orígenes positivos), como la novela, la poesía o la pintura, guardan una relación semejante a los ecos que genera cualquier cadena paralela de reconocimiento para, entre ellas, retroalimentarse mutuamente. Es célebre el ejemplo de las teorías del color de Newton y Goethe, en el siglo XVIII, contrastantes en todo. Para uno el color es una refracción física y para o el otro un módulo de la sensibilidad. Pero un físico y un poeta podían hablar de lo mismo con sus respectivos lenguajes. Este tema perdurará en la imaginación crítica del mundo moderno, porque había sido el legado de los antiguos. ¿Cómo vincular o relacionar las ciencias de la naturaleza con las ciencias del espíritu? ¿O el mundo físico con el mundo humano?
IV
Con este tipo de denominaciones circuló el debate a fines del siglo XIX en los ambientes filosóficos, tratando de diferenciar las competencias de cada núcleo de saberes, el saber de leyes, las ciencias naturales, y el saber de singularidades, las ciencias del hombre. También llamadas ciencias morales, o ciencias humanas, o simplemente humanidades. Podría darse que la lingüística cambiara esta armoniosa perspectiva de los filósofos de aquella época, y luego de la publicación del Curso de lingüística general de Saussure, en 1911, medio siglo después un núcleo de ideas que se llamó a sí mismo como estructuralismo, postulaba que había una unidad científica homogénea y no dos ramas de la ciencia, una humanística y otra de la naturaleza. Ahora, en ambas, debía regir una única modalidad metodológica, para estirar los diferentes niveles y luego articularlos. La estructura era una figura del conocimiento que tanto les daba sentido a las ciencias físicas como a las ciencias sociales. Pero esto no alcanzaba, pues tanto la publicación de Kuhn (La estructura de las revoluciones científicas) como la de Foucault (Las palabras y las cosas), las dos a comienzos de los años 60, desestabilizaron estos intentos científicos que incluso alcanzaban al marxismo, retomando de otra manera la asociación que Engels había hecho de Darwin con Marx, en su célebre discurso fúnebre en el cementerio de Highgate.
En verdad, no funcionaba el viejo intento de embutir una manera científica en la otra -la naturaleza en la conciencia humana-, y la dificultad se reveló en el marxismo con el concepto de dialéctica de la naturaleza, que Engels propone, pero luego es rechazada por Lukács, y aunque Gramsci es más prudente en este caso, la simple apelación a un materialismo le parece un mero efecto de la metafísica, palabra dicha condenatoriamente. Por supuesto, no podemos resumir tan arbitrariamente un problema acuciante, pero podemos decir que en todo momento una imagen de las ciencias que procuran ser paradigmáticas (lo que tan burdamente se designa como ciencias duras) siempre intervino y no necesariamente como el otro lado de la balanza, sino como modelo orientador, sobre las ciencias humanas (llamadas a veces toscamente de ciencias blandas, en contraposición a la anterior denominación), nombres que revelan la incapacidad de tomar el problema, huyendo por el lado de la trivialidad de un nomenclador, como si se clasificara una pasta dentífrica según el grado de consistencia.
La fenomenología, escapando de su propio creador, que la consideraba una ciencia estricta, culminó en las diversas variantes del existencialismo (también en contra de la dialéctica de la naturaleza) o del “orden anterior a los predicados” o del “cuerpo como un conjunto de significaciones vividas”. Nunca hubo un momento en la historia conceptual del significado del pensar humano, en el cual no se tratase de discernir qué cosa le correspondía a lo humano y qué a la técnica. Cuando se intentó integrar los dos aspectos, se llegó al punto máximo con la idea de crítica a la razón instrumental, que a su vez llevó a la crítica a la industria-cultural, eso a mediados de nos años 40. Pero en general siguió predominando el modelo de doble entrada, las ciencias exactas que construyen leyes y las ciencias en torno de lo humano, que buscan la singularidad irrepetible de los fenómenos.
Esto no pudo evitar que las ciencias que procedían por acumulación y se basaban en paradigmas de larga duración, influyeran sobre las más volátiles ciencias humanas. De ahí la absurda clasificación entre ciencias duras y blandas, que solo habla del desconcierto y la perdonable tontería que reina en esas esferas. En la Argentina especialmente, el positivismo, que fue un intento de unificar el espíritu científico en un único modelo de investigación, dependió de la paleontología, aunque también se sintió atraído do por el estudio del lenguaje, como lo revela la obra de Ingenieros. Habría que discutir bastante para concluir si el estructuralismo, o su hijo putativo, el “acontecimientismo”, y luego el deconstruccionismo, tiraron la toalla ante las “economías del conocimiento”, sin que ello significara que como en un eco, esas grandes filosofías mostraran que los mismos problemas que planteaban esas ciencias más institucionales o ministeriales (o con toda razón, vinculadas a la soberanía científica del país), fueran equivalentes a la otra dimensión del pensamiento. ¿Cuál? La meditación filosófica que las podía acompañar como un fantasma no inocente ni minusválido, incluso con una promesa explicativa mayor respecto al tumultuoso mundo en que vivimos.
V
Hoy estamos en medio de esta disyuntiva. El ascenso en un corto tiempo de tres o cuatro décadas de la “economía de la información”, con sus metáforas desafiantes, la big data, la expresión “redes” usada de manera antropológica, como mercado, como el símil de un antropoide, las “aplicaciones”, el “manager knowledge”, “the power of know”, etcétera, se dirá que son caricaturas de la ciencia, y es cierto, son las consignas que recorren el planeta categorizando campañas o bloques colosales de consumidores. Llaman libertad a esta coacción, pero no puede negarse que surgen de laboratorios universitarios, centros de experimentaciones de empresas como Oracle, Microsoft, Amazon, Mercado Libre, que son la fusión entre las finanzas, las comunicaciones y las políticas de circulación urbana. Esto no quiere decir que el par ciencia-tecnología, que se Interpenetra continuamente por causa de su necesariamente incierta relación epistemológica, deban ser condenados en nombre de un ataque repentino de irracionalismo de un conjunto de monjes intelectuales, irritados porque no tienen ningún Arsat que les sea equivalente en materia de conceptos filosóficos, y tiene que conformarse con la “epojé” de Husserl o el “esquizoanálisis” de Deleuze y Guattari. Sabemos bien que no se trata de eso.
Se trata del conocimiento, del mismo concepto de conocimiento, pues sin tener de él un conocimiento reconstituido -o sea un conocimiento del conocimiento, esa forja de todos los horizontes culturales y científicos posibles-, no podríamos sino repetir y calcar los slogans sobre el papel dominante que juegan hoy las tecnologías, y el propio concepto de tecnología. Hablar de economía del conocimiento o de ciudad del conocimiento pasa por alto las que parecen cuestiones de vida social muy estratégicas. Y éstas son la creación de un nuevo equilibrio entre las investigaciones científicas y las artes humanísticas, cada una con su lenguaje y cada una con su capacidad de integrarse a las prolongaciones más audaces de la otra.
Por eso escribo estas líneas, para adentrarnos en un debate de gran interés, donde el próximo gobierno argentino deberá decir su palabra interesada en estos temas. Hasta el momento he leído definiciones favorables a la economía del conocimiento y a la ciudad del conocimiento. Todo bien, son expresiones de la hora, redacciones para atraer votantes, consignas que son necesarias. Pero es necesario advertir que también están impulsadas por grandes corporaciones, al mismo tiempo que son parte de la lengua popular. Las acepto entonces por el hecho que son del dominio común y se las pronuncia con ansiedad de participar de los frutos de una modernidad más democrática. No obstante, los problemas que ambas acarrean, en primer lugar, cierto apagamiento de los problemas críticos ensayados por las humanidades, aconsejan retornar a las consecuencias de estos conceptos. Las leo como puntos relevantes de la campaña electoral, usadas por nuestros candidatos. Está claro que no restan, sino que suman votos, y se suma también el mío, como es obvio. Pero no me parece innecesario, sino más bien indispensable, que un nuevo gobierno popular proponga este debate en el horizonte, porque nunca la ciencia se privó de él, ni nunca las humanidades dejaron de ser tan necesarias como ahora. Si se dice que Buenos Aires va a ser una Ciudad del Conocimiento, no será un mal camino tomar estas y otras preguntas como forma cautelosa y crítica de afrontar los tiempos que vienen.
-------------------------------------------
*Sociólogo, escritor y ensayista. Ex Director de la Biblioteca Nacional. Director de la filial argentina del Fondo de Cultura Económica.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario